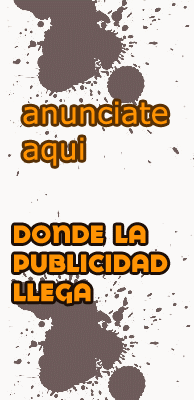No importa de dónde vengas ni qué tipo de español hables. Si conversamos por más de diez minutos, es inevitable: mi acento porteño, desdibujado ya por casi tres décadas en Londres, se irá desvaneciendo aún más y, en un abrir y cerrar de ojos, estaré hablando como tú.
Lo siento. Antes me resultaba intolerable. Escuchar cómo tu forma de hablar se transforma y adquiere el acento de un país que ni siquiera conoces, mientras tu interlocutor te mira perpeljo con la leve sospecha de que te estás burlando, no es fácil.
Pero con el tiempo fui entendiendo que no había mucho que pudiera hacer para aferrarme a una forma de hablar "más propia", y me resigné a conversar con tonadas andinas, acentos de la costa y zetas españolas colocadas donde no corresponden.
Mi elección de palabras, eso sí, es deliberada. Con la pandemia me habitué a decir mascarilla y no barbijo, hace años remplacé pollera por falda, digo mantequilla en vez de manteca, y dejé atrás al blazer para hacer lugar a la americana.
Afortunadamente el mimetismo es inglés es más leve. Mientras que en mis primeros años predominaba el acento de Belfast, Irlanda del Norte (culpa de una amiga), más tarde se impuso el de Edimburgo, Escocia, (cortesía del marido de otra)